
No entendía a sus vecinos, un joven matrimonio que llevaban varias horas gritando e insultándose mutuamente desde que él había llegado esa tarde del trabajo. Ni tampoco a sus propios padres, que ya no sabían hablarse sin reprocharse sus defectos, sus olvidos, sus mentiras o sus medias verdades. Ella deseaba simplemente, y más que cualquier otra cosa del mundo, estar con él. Compartir con él el desayuno, la ducha, los lentos paseos de la mano por el parque solitario, por las calles abarrotadas apretándose contra él para no perderlo… y la cama. Sobre todas las cosas ansiaba compartir con él su cama.
Siempre había pensado que una cama era mucho más que un mueble. Por eso, era uno de los pocos objetos de su casa que no le había sido regalado ni escogido por nadie más que por ella misma.
Observaba desde el rincón cada ángulo de su cama y recordaba el día en que la compró: El dependiente de la tienda de antigüedades no pudo disimular una risita burlona cuando ella, sin ningún reparo, se sentó primero para luego descalzarse y tumbarse. Cerró los ojos intentando imaginar su nueva vida de casada. Mientras imaginaba, acariciaba suavemente los lisos travesaños, elevaba sus manos para alcanzar el cabezal y lo examinaba con la yema de sus dedos, con la palma y el dorso de sus manos. Abrió luego los ojos y comprobó si la longitud de la cama le permitiría a él estirar sus largas piernas completamente, como solía hacer cuando despertaba. Por último, decidió que también estéticamente era la cama adecuada. Ni siquiera pegaba con el resto de los muebles; simplemente le gustaba. Como todos los muebles de anticuario, tenía por sí misma una personalidad propia, una misteriosa historia que nunca desvelaría, pero que la hacía todavía más apetecible. Era el mejor regalo de boda que le podía hacer: un auténtico sueño, un dominio amable de sábanas envolventes y cálidas, un pequeño paraíso aislado del resto del mundo. El lugar perfecto para soñar, para amar. Una cama como Dios manda. Su cama.
Pero un año más tarde, ahí estaba ella, sola. A los pies de aquella cama. La observaba en un silencio triste, casi sin esperanza. La cama que debía estar destinada al calor, las caricias, al placer, al intercambio de sueños, a los abrazos de cada mañana, se había convertido en lo más impensable: en un mueble más, en un frío objeto más en aquella casa.
Los vecinos seguían gritando, se arrojaban objetos que se estrellaban contra el suelo, y con cada grito, con cada golpe, ella sentía un escalofrío. Quizás de tristeza, quizás sólo era el cansancio que siempre le sobrevenía en la madrugada, mientras esperaba y soñaba despierta, y observaba en silencio su cuarto en penumbra, sin luz y sin alma.
Él trabajaba todas las noches hasta las seis de la mañana. Media hora más tarde, se escuchaba una llave rascando la cerradura. El corazón de ella daba un brinco cuando, derrotado, sucio y somnoliento, por fin, él entraba en casa. Media hora de besos nerviosos, de palabras entrecortadas porque los dos tenían tanto que decir, y tan poco tiempo, y tanto amor retenido, y tantas ganas…
Finalmente, descartaban siempre las palabras -para qué hablar- y se quedaban cogidos de las manos, mirando él los ojos ansiosos, ella las manos grasientas, la mirada cansada. Luego, mientras ella se aseaba, él la observaba en silencio, estudiando al detalle cada curva de su cuerpo, cada gesto, e intentando retenerlo todo en su memoria para alimentar así su amor el resto de la jornada. Y ella, nerviosa, sintiendo el calor masculino sobre su cuerpo, no acertaba a recogerse la melena, se ponía mal el colorete, tropezaba con las puertas. Después, un largo abrazo apretado hasta quitar el aliento y corriendo, a la estación, porque a las ocho en punto, ella tenía que fichar en la fábrica.
Y entonces era él quien se quedaba solo, suspirando ante el café que se quedaba siempre frío en las tazas. La cama deshecha, un hilito de luz matinal colándose ya a través de las cortinas aún corridas, y en el aire el olor de ella, su sonrisa triste, su mirada triste, sus manos tristes, sus ganas...
Y ahora era él quien se preguntaba cuándo aquella iba a ser una verdadera cama. La observaba desde lejos imaginándola a ella dormida, abandonada, y acariciaba las sábanas intentando adivinar, por su tibieza, el lugar que su mujer había ocupado aquella noche en la cama destinada a ser testigo de sus sueños. Un testigo fiel, mudo, deseado, que ya sólo era, simplemente, una cama.



























.jpg)









.jpg)




















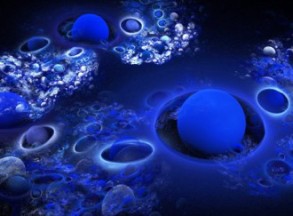
























+%5B%5D.jpg)











+Claudia+Botero+%5B%5D+%5B%5D.jpg)



























No hay comentarios:
Publicar un comentario