
Recuerdo con nitidez aquella tarde de invierno. Era el momento del atardecer en que comienzan a encenderse las luces de todos los hogares. Sin embargo, en aquella casa, todo permanecía en penumbra, en silencio.
Me veo avanzar, con la timidez de mis pocos años, por el estrecho y largo pasillo. Recuerdo todavía con mayor intensidad el peculiar aroma que claramente se percibía al pasar justo delante del dormitorio de mi abuela: Una mezcla de lavanda, alcanfor y medicinas, que flotaba siempre alrededor de la yaya. Desde la puerta, distinguía sobre la pared cubierta por un antiguo papel pintado los viejos retratos: mi abuelo, sentado en una silla plegable a la misma orilla del mar. Mi padre sentado en sus rodillas. El mismo gesto serio en los dos rostros bronceados. Luego la foto de boda de mis abuelos: él sentado, ella de pie con la mano en su hombro. Ambos de negro. Enmarcado también, un dibujo a plumilla firmado por mi padre: la playa, una barca, gaviotas. A los pies de la cama, ropa recién planchada. Su ropa. La de aquella mujer cuya sola presencia había bastado hace años para iluminar cualquier rincón de la casa.
Del salón provenía un crujir de madera que yo conocía muy bien. Me apoyé en el marco de la puerta y observé en silencio. Allí estaba mi abuela, ajena a mi presencia, sentada en su vieja mecedora, balanceándose rítmicamente y escrutando el infinito a través de los grandes ventanales. Era una mujer fuerte, pulcra. Recogía su blanquísimo cabello, que nunca quiso tintar, en un moño alto, y nunca le conocí otra vestimenta que aquellos sobrios vestidos oscuros que ella misma cortaba y cosía. Tenía anclado en la cara un gesto permanentemente triste, una expresión de sufrimiento, de llanto contenido. Había sobrevivido a su marido y a tres de sus cinco hijos, y las ganas de vivir se le habían ido escurriendo, como arena entre los dedos. Y aunque mi propia mirada, mi piel tan blanca, cada una de mis habilidades, no hacía más que recordarle a aquel hijo muerto, nadie mejor que ella sabía acogerme en su regazo, ahogando su pena apretándome contra ella ("la meua xica, la meua xica,…"). Así disolvía también mis pequeños disgustos, mis rabietas y alguna que otra nostalgia indefinida, cambiándolas por una sensación de seguridad, de paz y de protección absoluta.
Aquel día, sin embargo, no me atreví a acercarme. Me senté en el suelo, agazapada detrás de un enorme butacón, y me quedé allí quieta, muy quieta. Algo me asustaba en el rostro de mi abuela. Una terrible sombra se le había instalado en la mirada. De pronto advertí las lágrimas que brotaban también silenciosas, con calma, resbalando sin descanso por cada uno de los surcos que los años habían forjado en su cara. Lágrimas al fin libres, pero amargas. Allí, desde mi escondite, confundida y asustada, sentí un terrible vértigo. Algo se estaba rompiendo en mi vida, algo que yo ni siquiera comprendía. Sólo sabía que ella lloraba. Me sorprendió entonces una dolorosa sensación de soledad, de indefensión, de impotencia. Un miedo que me atenazaba la garganta. Y supe de algún modo que pronto iba a perderla.
Todavía creo oír a veces el chirriar de la vieja mecedora. Todavía me estremezco al recordar aquella tarde en la que las luces de la casa de mi abuela permanecieron toda la tarde apagadas. Aquella tarde extraña y oscura. Aún hoy me parece percibir en ocasiones el familiar aroma a lavanda, alcanfor y medicinas.
Y sé que ella vuelve, a veces. Siempre escoge ese momento de la tarde en que comienzan a encenderse las luces de todos los hogares. Entonces, me quedo en silencio, observo la tarde que se va, se va, ... y la despido. Ellas se van muy juntas, se deslizan hacia el horizonte, fieles amigas, bien cogidas de la mano.
Y me dejan aquí, más consciente que nunca de su ausencia, escrutando el infinito, sola, y manejando nostalgias.



























.jpg)









.jpg)




















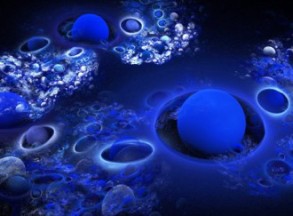
























+%5B%5D.jpg)











+Claudia+Botero+%5B%5D+%5B%5D.jpg)



























No hay comentarios:
Publicar un comentario